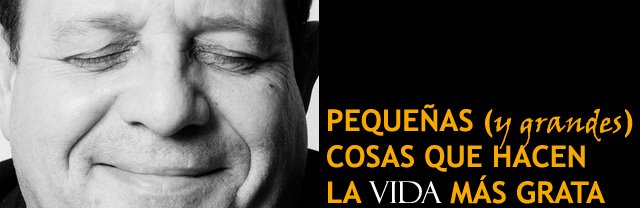Habíamos dejado nuestro cut en las barricas, curándose, envejeciendo.
Habrán de pasar, al menos, tres años para que podamos decir que tenemos whisky, aunque lo normal es que se deje envejecer más tiempo. Transcurrido este -3, 12, 15, 18, 21, 30 años-, llega el momento de abrir las barricas. Nos encontraremos con que no está todo cuanto allí pusimos. Falta, como ya apuntaba nuestro amigo Blogolist, la parte de los ángeles (the angels' share), que es lo que, a través de la madera, se va evaporando, y que en un whisky envejecido unos 30 años puede llegar a un 75%.
En ese momento el whisky suele tener entre 50 y 65 grados de alcohol. Y a partir de aquí hay que tomar varias decisiones de cómo vamos a embotellarlo.
Podemos, aunque es lo menos habitual, hacerlo tal y como sale del barril. Estaríamos ante un barrel strength. Son muy pocas las destilerías que comercializan este tipo de whisky. Lo más normal es bajarle el grado alcohólico, de una forma tan sencilla como añadirle agua (cristalina y de manantial, por supuesto), para que nos quede un whisky de en torno a 40º de alcohol.
Si embotellamos whisky de una sola barrica, estaríamos ante un single cask o single barrel, si bien esto no es tampoco lo más habitual.
Lo normal es combinar varios whiskies. En este caso, la antigüedad marcada en la botella será la del más joven de ellos; esto es, si nos ofrecen un 15 años, quiere decir que ninguno de los whiskies utilizados en la mezcla tiene menos de esa edad, aunque seguramente la mayor parte de la composición tenga más.
Aquí pueden darse dos casos: que todos los licores mezclados sean de la misma destilería, en cuyo caso estaríamos ante un single malt, o que procedan de varias, y entonces hablaremos de un pure malt o blended malt. En el primer caso, el nombre del whisky suele ser el de la destilería. En el segundo, obviamente, no. No obstante, no se llamen a equívocos, pues hay excelentes pure elaborados por pequeños embotelladores independientes que mezclan maltas de las destilerías más prestigiosas, obteniendo unos caldos maravillosos, como el Monkey Shoulder (que se nutre de barricas elaboradas por Glenfiddich, Balvenie y Kininvie). Otros pure malt bien conocidos son Hankey Bannister (el favorito de Sir Winston Churchill) y el Johnnie Walker Green Label, en cuya etiqueta podremos encontrar los nombres de las destilerías de origen de los whiskies utilizados en su elaboración, como Talisker -cuyos caldos bebe, con buen criterio, el chico de Laura- o Caol Ila). Por eso la aventura comienza leyendo la etiqueta.
¿Forma de degustar un malta? Pues, a elección del agraciado bebedor: solo, con unas gotas de agua o con hielo -en este caso, se recomienda un sólo cubito y bien grande, que no se derrita con facilidad-.
Ahora, la cata, como toda la vida de Dios: en copa de cata -aquí la llamamos catavinos-, y en sus cinco fases de rigor: vista, nariz a parado, nariz en movimiento, paladar y retronasal. ¿Me permiten un juego? Preparen tres whiskies distintos. Cátenlos como hemos dicho, en cinco fases. Cuando hayan terminado con el último, vuelvan al primero y al segundo. Las notas olfativas y gustativas habrán cambiado.
Para terminar, sólo decir que las dos grandes regiones del whisky de malta son Speyside (de donde son, por ejemplo, Benromach -a algunos de cuyos productos dedicaré pronto un post-, The Macallan o The Glenrothes), e Islay (de donde son Lagavulin, la ya mencionada Caol Ila o Bowmore). Serían los Rioja y Ribera del Duero, sin perjuicio de otras denominaciones. Los Speyside se caracterizan por su elegancia, complejidad y toques ligeremente ahumados. Los Islay se hacen en unas islas azotadas por el mar, los vientos y la lluvia, y son caldos con notas saladas, yodadas y fenólicas. Una delicia, oiga.
Y ahora, vayan y disfruten. Y guárdenme algo, que aunque no sea un ángel, creo que merezco también mi parte, ¿no?
Foto: Una copa de whisky preparada para la cata.